EN UN REINO MUY LEJANO
Malén Álvarez
Día Internacional del Libro 23 de abril de 2021 Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura
EN UN REINO MUY LEJANO Fue solo un leve rumor, como el sonido que hace el viento entre las hojas cuando caídas en el suelo las desordena, para luego olvidarlas. Después aquel rumor se fue volviendo más intenso, y recordó a las bocanadas de aire que en las chimeneas avivan el fuego provocando un sonido sordo y seco. Más tarde fue tomando cuerpo y se transmitió de boca en boca, hasta que se hizo realidad. Fue en un reino muy lejano, y hace ya mucho, mucho tiempo. Nadie creía nada al principio, pero el rumor, las bocanadas de aire cargadas de palabras, cada vez tenían más consistencia: se acerca una catástrofe, un mal terrible. Luego vino la realidad y fue un huracán que lo arrasó todo, que se llevó por delante el mundo que aquellos seres complacientes conocían. Y hubo que encerrarse en casa, hubo que dejar los viajes para tiempos venideros, y se abandonaron de modo obligado costumbres y ritos, salidas, sonrisas, relaciones, trabajos. Y los abrazos. En el tiempo del cambio hubo que inventar una nueva manera de vivir, pero los seres complacientes nada sabían de un nuevo modo de vida y fueron perdiendo la sonrisa, que se marchitaba oculta permanentemente tras una fina gasa, y los ojos dejaron de tener el brillo acostumbrado, para hacerse más pequeños. Así pasaron los días lentos y monótonos, porque el desconcierto transitaba sin fisuras por todas las ciudades, en todos los pueblos. Cuando finalmente el invierno se echó sobre las azoteas aprisionando su luz, la incertidumbre se instaló en las ventanas robándoles los reflejos de poniente a los cristales, y recorrió la verticalidad de las iglesias, la brevedad de las esquinas, el silencio de las calles, los parterres de las avenidas; cuando las dudas y el miedo se enredaron en el ámbar de los semáforos y en el gris de los adoquines, entonces se acomodó entre todos ellos la desgana. Y pasaron los años. Pero los seres complacientes se habían acostumbrado a vivir como en la peor época de los susurros: ya no se abrazaban, ya no se reunían en las casas, no se volvieron a hacer romerías, ni verbenas ni festejos. No era obligatorio taparse la boca, pero muchos lo hacían, por miedo a que todo volviera. Tampoco era obligatorio el toque de queda, pero todos volvían temprano a casa… 6 En uno de aquellos pueblos, que sufrió tanto como todos, había un bibliotecario jubilado, Gerardo, que siempre sonreía mientras caminaba al despuntar el día, o al caer la tarde. No entendían, aquellos que se lo cruzaban, el motivo de su expresión, también comentaban que tenía los ojos más grandes que los demás, otros decían que no, que eran más brillantes; y los más que su mirada era de asombro siempre. Lo cierto, es que él y toda su familia tenían los ojos tal y cómo los describían sus vecinos: enormes, brillantes, asombrados. Vivían en una casona grande, porque era una familia grande y afable, aunque se les veía poco pues no salían muy a menudo. En realidad, tampoco era necesario, porque hacía muchos años que podía hacerse todo desde la propia vivienda: ir al colegio era abrir una pantalla, quedar con los amigos era abrir una pantalla, los enamorados se contemplaban embelesados a través de las pantallas, se podían mandar ramos de flores, comprar ropa o encargar comida. Todo a través de un rectángulo brillante. Viajar era cómodo y fácil pues solo con pulsar una tecla tenías a tu alcance el mundo: las visitas a cualquier ciudad podías hacerlas desde tu cama, o desde la cocina, y desde allí tenías una visión completa de los océanos o los desiertos. Por esto, no extrañaba a nadie las pocas salidas de don Gerardo, y de toda su familia. Las pocas salidas de todos los habitantes, si exceptuamos esos paseos al empezar o al acabar el día, pero sí su actitud. Y como la curiosidad es testaruda esta empezó a extenderse entre los habitantes del lugar incitándolos a preguntarle cualquier cosa, lo que fuera con tal de que explicara ese aspecto bienhumorado que lucía siempre. Tanto es así, que un día al cruzarse con él unos vecinos, cuando la tarde ya iba vencida, le preguntaron que cual era el motivo de aquella permanente expresión: “Tengo cientos de motivos, todos válidos para justificar mi sonrisa. Y todos están dentro de mi casa”. Y don Gerardo continuó su paseo con el bastón, de madera de almendro, en la mano derecha y el paso ligero. Pero esta respuesta no hizo más que alimentar la curiosidad, se empezaron a reunir en corrillos en la plaza, y hasta se hacían apuestas para ver quién se atrevería a preguntar de nuevo, ya que la respuesta del bibliotecario no dejó satisfecho a nadie. Y mientras se decidían continuaban languideciendo los seres insatisfechos, a los que siempre les faltaba algo que los hiciera felices. De modo que otro amanecer, cuando se cruzaban los paseantes más madrugadores, volvieron a acercarse a don Gerardo, y volvieron a repetir la pregunta: 7 “¿Cómo puede usted mantener siempre esa actitud apacible y feliz cada día? ¡Pero si ya les dije a ustedes que tenía cientos de motivos, todos diferentes, pero ninguno me preguntó cuáles eran! ¿Y estaría usted dispuesto a contárnoslo? Naturalmente”, contestó, “y a compartirlos. Vengan a mi casa pasado mañana, y encantado se los enseñaré”. Pronto se corrió la voz de que un pequeño grupo se acercaría a conocer el secreto mejor guardado. No se hablaba de otra cosa, y desde luego se oyeron las más disparatadas teorías: que en el patio tenía un túnel por el que podía atravesar los viñedos y salir al mar. Otros decían que podía cambiar las estaciones dentro de su casa a su gusto y así a lo largo de la semana estar tres días en otoño y dos en primavera, o usar el tiempo para viajar al pasado, o que nunca se aburría porque tenía viviendo en su casa mucha más gente de la que imaginaban … Puntuales llegaron aquellas mujeres, y aquellos hombres curiosos por conocer la verdad. Enseguida le dijeron lo que se había hablado durante aquellos dos días en el pueblo, y no dejaba de sonreír don Gerardo mientras los escuchaba. Cuando acabaron el café y sus sospechas, les dijo el bibliotecario: “No van ustedes desencaminados, todas las palabras que han dicho en esta sala contienen algo de verdad entre sus letras, y van a ver ahora a qué me refiero”. Lo acompañaron a lo largo de un pasillo hasta que llegaron a una sala amplia de techos altos, con grandes ventanales por los que entraba la luz vespertina que dejó, a la vista de todos, los libros que ocupaban la habitación hasta el techo. “Aquí está todo lo que me hace feliz, y si me dejan les contaré el porqué de esa paz que hay en mi vida. Cuando empezaron los años sombríos nadie sabía qué iba a pasar, pero sobre todo nadie sabía durante cuánto tiempo íbamos a vivir de aquel modo. Los cambios fueron haciéndose poco a poco, pero de tal manera que pusieron en marcha una maquinaria imparable. Todos nos acostumbramos a quedarnos en casa, a vernos a través de una pantalla, a abandonar cualquier forma de reunión, y sobre todo a utilizar las redes para cada cosa. Entonces estuvo bien, era cuestión de sensatez y de supervivencia, pero cuando continuaron aquellas costumbres, a pesar de que ya había pasado el peligro, comenzó un camino sin retorno. Yo trabajaba entonces en una biblioteca, y fui viendo cómo se abandonaba lentamente el hábito de acudir a ella, luego fueron cayendo las consultas y las lecturas, y finalmente los libros ocuparon la parte más oscura del olvido. 8 Cerraron aquella santa casa, y me jubilaron con antelación, fue unos meses antes de venir aquí a vivir. Un día que paseaba delante de lo que fue mi lugar de trabajo me encontré con un archivero, compañero y buen amigo, que me comentó que el edificio iban a dedicarlo a otro uso, y que los libros acabarían en el contenedor del papel. Cargué con todos cuantos pude, y busqué una casa grande para vivir en ella con ellos. Cuando se recrudecían ahí fuera los malos momentos, cuando amenazaba otra ola con arrasarlo todo, yo me metía aquí buscando el consuelo a la desesperanza. Y cuando han venido los días buenos, en los que el miedo nos ha dejado respirar, cuando hemos podido salir a la calle yo he celebrado con ellos que la vida se impone. Y sí, tienen razón los que dicen que durante la semana voy del estío al invierno sin tener que esperar meses. También cambio de estación de tren varias veces en una jornada, o viajo en globo, o solitario transito una isla en la que estoy yo y un buen amigo, y nadie más. Aquí, entre estos libros tengo la poesía que el alma herida necesita para sanar, o las palabras que dicta un corazón enamorado. Digan, a los que están ahí fuera, que aquí dentro hay un mundo entero compatible con la existencia de cada ser humano. Los libros son mi medicina para la ansiedad. La cura de mis heridas. El asidero de mis naufragios. Mi paño de lágrimas cuando la tristeza inunda mis horas, y la brújula que me guía en los laberintos de la vida. Los libros han sido los amigos fieles, los amantes apasionados. Con ellos río, lloro, siento. Y los rincones del alma son menos oscuros por su bondad. Los libros guiaron mis vacilantes pasos de niño. Alimentaron la alocada adolescencia. Hicieron florecer mi juventud, y enriquecieron mi madurez. Ahora llenan de paz estos días serenos. Son y serán siempre un consuelo, aunque estén cerrados. Basta con tenerlos entre las manos, basta con saber que contienen una historia, para sentir que en el mundo a veces se produce el justo equilibrio”. Todos los que lo escucharon guardaron un silencio lleno de esperanza, a fin de cuentas, iban pensando mientras salían a la noche, tenían que dar la buena nueva a todos los que la estaban esperando.

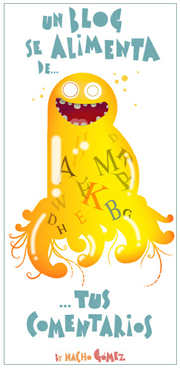
0 comentarios:
Publicar un comentario